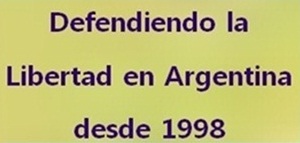Lo que el rugby me enseñó

Martín Simonetta
Es Director Ejecutivo de Fundación Atlas para una Sociedad
Libre. Profesor titular de Economía Política I en UCES) y de Economía en Cámara Argentina de Comercio. Autor
de diversas obras. Fue elegido "Joven Sobresaliente de la Argentina
2004" (The Outstanding Young Person of Argentina-TOYP) por Junior Chamber
International y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), habiendo obtenido la
mención "Animarse a Más" por parte de PepsiCo. Recibió diversos
reconocimientos tales como la beca British Chevening Scholarship para
desarrollar investigaciones en Gran Bretaña (British Council, la Embajada
Británica y la Fundación Antorchas,1999). Miembro del Instituto de Política Económica de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Académicamente es Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del
Salvador, Buenos Aires) y Magister en Política Económica Internacional
(Universidad de Belgrano), habiendo realizado un Posgrado en Psicología
Positiva (Fundación Foro para la Salud Mental). Ha desarrollado el programa
"Think Tank MBA" en el marco de Atlas Economic Research Foundation
(Fairfax, Virginia, y New York, NY, 2013).
Contacto: msimonetta@atlas.org.ar / Twitter: @martinsimonetta
Cuando era chico no me
interesaba el rugby. A pesar de la insistencia de mi padre, quien lo había
practicado, yo -decididamente- prefería el popular y televisivo fútbol. La
realidad evidenció que no era bueno para el deporte de la redonda y, en
consecuencia, no fui aceptado por parte del equipo de mi colegio. En esas
circunstancias, casi no me quedó otra opción que -alrededor de los 8 años de
edad- probar con el otro deporte que se practicaba en la escuela: el de la
guinda.
Algunas décadas después,
me alegra decir que la elección parece no haber sido tan mala, ya que el rugby
me ha dado y enseñado mucho más de lo que esperaba. No solo en el campo de lo
deportivo.
El rugby me enseñó que se
puede jugar siendo gordo. Que hay un lugar para cada uno y que debemos luchar
hasta encontrarlo. También me enseñó que el gordo puede enamorarse del deporte,
entrenar, ir al gimnasio, potenciarse, jugar y ganar, transformando su supuesta
debilidad en una incontenible fortaleza.
Me sorprendió cuando, por
primera vez, un compañero tapó mi cabeza con su espalda para impedir que el
botín del contrario la pisara. A partir de allí, aprendí y ejercí -como todos-
esa práctica que refleja el espíritu de equipo, de amistad y, sobre todo, de
lealtad, esencial en el rugby.
También me hizo ver que en
determinados momentos es necesario bajar la cabeza como un toro, concentrar
toda la energía e ir hacia adelante buscando el in-goal contrario, aún sin
saber exactamente las consecuencias de tal decisión. Me abrió el camino para
conocer la mágica forma en que, liberando nuestra energía e instintos, podemos
alcanzar nuestras metas movilizados por la pasión.
Me mostró que el juego
termina cuando suena el silbato. Que se debe abrazar al rival tras la pitada
final, disfrutando relajadamente un tercer tiempo de reconciliación con los
jugadores del equipo contrario. Que se pueden construir relaciones fructíferas,
más allá de las tensiones de corto plazo.
Me hizo saber que el
árbitro es sagrado. Que sus decisiones -independientemente de su tamaño- son
inapelables e indiscutibles. Y sobre todo que, a pesar del eufórico entusiasmo
del juego, las reglas deben ser cumplidas.
Me demostró que una
espalda ardiendo bajo las duchas del club significa haber dejado todo en la
cancha y que podemos disfrutar de la sensación del deber cumplido más allá de
los resultados. Porque jugar y dejar todo en la cancha ya es ganar.
Me enseñó que la vida es
“todo terreno” y a veces nos lleva a jugar en verdes canchas con delicadas
pasturas, y otras veces en áridas superficies de tierra seca. Que la meta puede
ser la misma, pero la estrategia -para jugar, divertirnos y disfrutar- puede
variar.
Me demostró que el trabajo
duro y la mayor diversión son sinérgicos. Que cuando uno se enamora de lo que
hace -en el deporte y otros ámbitos de la vida-, pocas barreras pueden
frenarlo. Me alentó a celebrar los éxitos, pero también los fracasos,
saboreando este camino.
Me hizo comprender que no
importa ganar o perder, sino jugar. Jugar mucho y divertirse. Porque jugando
aprendemos de los errores, comprendemos la complejidad de las interacciones e
incrementamos las posibilidades de éxito en las metas que nos fijemos.
El origen del rugby en la
Argentina es un reflejo de los buenos viejos tiempos de nuestro país. Cuando
éramos un país abierto y atractivo al comercio, a las inversiones y a las
personas de todo el mundo. Un resabio de la época en que Gran Bretaña (cuna de
este deporte) arriesgaba el 65 % de las inversiones que realizaba en toda
América Latina en este país. Vías férreas, puertos, frigoríficos y, por qué no
decirlo, el rugby, son algunas de las herencias recibidas. Como un fiel y
persistente reflejo de aquel legado, los Pumas argentinos se han posicionado
-con firmeza y autoridad- entre los mejores países del mundo de este fantástico
deporte, compitiendo de igual a igual con a las naciones donde el deporte fue
dado a luz y las competitivas naciones del Sur.
Ya estamos viviendo la
cuenta regresiva para que comience la Copa Mundial de Rugby Inglaterra 2023. En
medio de este clima de alegría no puedo evitar pensar cuánta felicidad este
deporte ha agregado a mi vida -y a tantos cientos de miles de personas en el
país y en el mundo- enseñándome a crecer, a animarme a ir hacia adelante, a
tomar riesgo y a sentirme respaldado, confiando en mis compañeros, en mis
amigos y en mi familia.
*Dedicado a mi viejo,
Julio A. Simonetta (h)
Últimos 5 Artículos del Autor
16/05 |
Reason Weekend 2024
10/07 |
Freedom Fest - Las Vegas
.: AtlasTV
.: Suscribite!