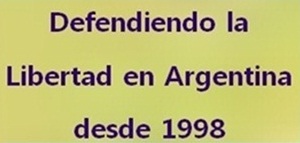El
historiador Paul Johnson da una semblanza completa sobre la vida, el tiempo y
la obra de Socrátes en un estudio recién publicado en castellano
A la
indispensable filósofa Gloria Comesaña Santalices
El historiador británico Paul Johnson nos ha
legado estudios sobre el cristianismo, los hebreos, los intelectuales,
Napoleón, Washington y Churchill. Su publicación más reciente se ocupa del
filósofo Sócrates, piedra angular de eso que llamamos ·”filosofía occidental”.
Estoy empleando el original en inglés para este trabajo (Socrates: a man for our times, Viking / Penguin Group, 2011). La
traducción castellana es de este año 2013 y la ha publicado la Editorial
Avarigani como Sócrates: un hombre de
nuestro tiempo.
Lo delicioso de la obra es que uno se siente
caminando por Atenas al lado de Sócrates. El maestro vivió entre los años 470 y
399 A.C. Participó de una época brillante en su ciudad nación de Atenas. La
obra de Johnson nos conduce a comprender que para captar a Sócrates es
necesario vincularlo con su ciudad. El Siglo V A.C. fue el Siglo de Pericles,
uno de esos tiempos que Voltaire consideraba el mejor en la historia de la
humanidad, junto al Siglo de Augusto, el Renacimiento y la Francia de Luis XIV.
¿Qué tenía de especial Atenas? Siguiendo a
Johnson: “Sócrates estaba orgulloso de haber nacido como ateniense. Vivió toda
su vida en la ciudad y nunca la dejó salvo para servirla como soldado. Fue
crítico frecuente de los modos atenienses y sus líderes pero nunca desmayó en
su convicción de que era la mejor de las ciudades-estado griega donde vivir.”
(p. 19). En el Siglo V antes de Cristo, Atenas tuvo un liderazgo político y
espiritual fundamental en Pericles (495 – 429 A.C.) Atenas encabezaba desde el
año 477 A.C. la Liga Délica de ciudades-estado griegas, una suerte de OTAN
griega y había triunfado ante las ansias expansionistas del Imperio Persa.
En el Siglo de Pericles se dio una transformación
espiritual cívica. La democracia se consolidó como sistema. El hombre fue
colocado como el centro y medida de las cosas. Alejándose de los mitos y las
supersticiones, la visión impulsada por Pericles fue antropocéntrica. Artistas
como Fidias (490-432 A.C.) dejaron constancia de esa concepción en esa obra
arquitectónica maravillosa que es El Partenón. El humanismo de Pericles se
resumía en el panegírico que dio ante la victoria sobre los persas en 472 A.C.
donde, según los registros, señaló como ideas esenciales que: “Atenas era una
sociedad donde la justicia aplicaba de manera igual para todos, donde los
hombres podían no ser iguales por diferencias sociales pero que esas
diferencias sociales no detendrían a nadie a llegar a lo más alto si tenía
suficiente habilidad. Todos los atenienses se sometían voluntariamente a la ley
y el gobierno, el cual ellos mismos controlaban (…) La sociedad era abierta, el
ejercicio del poder transparente.” (p. 42)
Debo insistir que estamos hablando de hace 2.500 años y esas palabras
resuenan como el núcleo para definir lo que llamamos hoy día sociedad
democrática occidental. El pensador favorito de Pericles era Protágoras
(485-415 A.C.), a quien se atribuye la frase que fue consigna moral de
Pericles: ·”el hombre es la medida de todas las cosas.” Las ciudades debían ser
planificadas de forma racional y esto es lo que hace que la arquitectura griega
y el Partenón estén cargados de símbolos. Es más, sus frisos por fin incluían
figuras no divinas, mostrando la sensibilidad humanista del tiempo que lideró
Pericles.
En ese entorno se consolidó el teatro griego,
exponiendo los extremos de la pasión humana y con autores como Esquilo (525-456
A.C.), Sófocles (496-406 A.C.) y Eurípides (485-406 A.C.) Es sorprendente como esos dramas griegos nos
resuenen hoy día y nos planteen problemas que siguen vigentes en el ser humano.
Es más, la psicología ha sacado términos de esas tragedias, como el famoso
complejo de Edipo. Si una tragedia resumía el espíritu de Atenas bajo Pericles
era “Prometeo Encadenado” de Esquilo, la cual muestra a Prometeo regalando a
sus congéneres el fuego y las artes, pagando por ello el castigo de Zeus.
Siguiendo a Johnson: “Prometeo es presentado como el campeón de los oprimidos y
como un pensador altamente independiente, y esta gran pieza teatral,
enormemente excitante para Sócrates – cuyas simpatías eran fuertemente a favor
y en contra del protagonista- fue puesta en escena frecuentemente durante su
vida.” (p. 42) La música era otro arte
fundamental en ese humanismo griego y Pitágoras (el mismo que nos intimidaba
con su teorema sobre triángulos en el bachillerato) estableció correspondencia
entre reglas matemáticas y musicales, fundando el núcleo de nuestras escalas y
armonías modernas. Lo relevante es la preocupación ética y filosófica que
teatro, música y también poesía suponían para los griegos. Platón, quien fue el
discípulo más célebre de Sócrates y vivió entre 428 A.C. y 347 A.C., pensó en
un principio ser un poeta. A diferencia de él, Sócrates carecía de un dominio
riguroso sobre matemáticas, poesía o música.
En ese entorno, Sócrates se ocupó de los problemas
morales. Podemos decir que ese humanismo griego le hizo reflexionar sobre el hombre
como problema fundamental. Su meta era mejorar al ser humano. Siguiendo a
Johnson: “Decidió temprano en su vida el ser un maestro, o como él lo diría, un
«examinador» de los hombres y que esa sería su ocupación pero no su profesión:
no cobraría por ello. Por ello, uno de sus objetivos fue reducir sus
necesidades a un mínimo absoluto.” (p. 28) Estamos hablando de un pensador
frugal, quien no dejó obra escrita alguna ni fundó institutos educativos como
la Academia o el Liceo. A diferencia de los sofistas, quienes entrenaban a
políticos y los jóvenes acaudalados en el arte de la persuasión y la retórica,
cobrando honorarios cuantiosos, Sócrates se contentaba con dialogar con
personas de cualquier estrato social. Le gustaba conocer los oficios que hacía
la gente y cómo pensaban individuos de distinta condición. Era un observador y
un maestro en el arte de interrogar. Era ajeno a emitir juicios y censurar. Le
gustaba que, mediante preguntas, la gente fuese reflexionando e hilvanando su
pensamiento y conceptos propios. Es el método de ·”preguntas cruzadas” (p. 30),
donde una pregunta da origen a una respuesta y a otra nueva pregunta. Sócrates
nos enseña a cuestionar y pensar desde el Siglo V A.C. Para él, “Una vida sin examen es una vida que
no merece vivirse.” (p. 98)
Sócrates procedía de la clase media. Su padre era
artesano y se dedicaba a trabajar la piedra, en una profesión que en inglés y
no por casualidad se llama “mason” (los masones modernos tienen símbolos de
trabajo artesanal y arquitectónico). Sócrates dominó ese oficio y sirvió también
como soldado en las guerras atenienses. Un dictado de Lady Longford dice que la
esposa de un santo es una mártir. Sócrates estuvo casado con Jantipa, con quien
tuvo tres hijos. Quizás no fue su primera esposa ni la única. Nos ha llegado un
retrato agrio sobre el temperamento de esta dama y se la muestra como
antagonista de Sócrates. No obstante, siguiendo a Johnson: “Jantipa debe haber
contribuido a su alta opinión sobre la habilidad de las mujeres y a su creencia
de que en la mayoría de materias eran iguales a los hombres.” (p. 33). Johnson
cree que fueron una pareja feliz, a su modo claro.
El brillante tiempo de Atenas se vio revertido por
una epidemia de peste en el año 430 A.C.
Bajo esta conmoción de salubridad pública falleció Pericles. En aquel
tiempo se comenzó a expandir la especie de que esta catástrofe era fruto de
haberse apartado de los Dioses. Aspasia – la bella amante de Pericles, Fidias y
muchos personajes públicos – incluyendo Protágoras – fueron sometidos a prisión
y escarnio público, en una caza de brujas. Ese espíritu acabaría años después en
la orden de muerte contra Sócrates, colocando una sentencia de muerte a un
tiempo brillante de la humanidad.
En la próxima entrega elaboraré más sobre Sócrates
y su obra, siguiendo a Johnson. No obstante puedo ir anticipando un esbozo.
Sócrates se nos presenta como un personaje jovial
y agradable. Se muestra imperturbable ante las circunstancia, incluso durante
su agonía, cuando se le ordena tomar el veneno de la cicuta. La virtud es un
problema clave para él. Para él, evitar
los excesos era la clave de la virtud. Consideraba la pobreza como un atajo
hacia el autocontrol. Consideraba que la alta cuna y la riqueza llevaban al
mal. No obstante, no era un asceta y sabía disfrutar un buen vino y una buena
comida, además de ser entusiasta bailarín.
Johnson nos dice que “su más profundo instinto era
interrogar”. Su objetivo era la “investigación del mundo interior del hombre.”
(p. 77) Dejó de lado ambiciones políticas, las cuales hubiese podido llevar
a buen término con su capacidad para
comunicarse con individuos de cualquier clase y su simpatía. Cicerón (106 – 43
A.C.), el filósofo y político romano, consideraba que “Sócrates fue el primero
en bajarnos la filosofía de los cielos, y establecerla en las ciudades, e
introducirla en los hogares y forzarla a investigar la vida ordinaria, la ética,
el bien y el mal.” (p. 80). El historiador griego Plutarco (46-119 de nuestra
Era) señalaba sobre Sócrates: “fue la primera persona en demostrar que la vida
está abierta a la filosofía, en todas las épocas, en cualquier lugar, entre
todas las clases de gente, y en cada experiencia y actividad.” (p. 80)
El tema es que Sócrates no nos dejó obra escrita y
lo conocemos a través de otros. El principal discípulo fue Platón, quien nos
regala obras concebidas como Diálogos, en los cuales se demuestra el método práctico
de Sócrates al ir interrogando y elaborando maravillosas conversaciones
filosóficas sobre la virtud y los problemas humanos. No obstante, hay un
problema: Platón gradualmente se va
apartando de Sócrates y le atribuye en los diálogos ideas que son platónicas.
Sócrates acaba siendo un ventrílocuo del platonismo, lo cual hace que Paul
Johnson hable de “Platsoc” para referirse al Sócrates que Platón nos retrata.
Esto no desmerece a Platón – sin quien probablemente sabríamos poco o nada de
Sócrates-, mas debemos tener precaución con el retrato que nos da y saber
cuándo se detiene Sócrates y aparece Platón. Debemos, usando los términos
economicistas, “deflactar” el Sócrates que nos da Platón.
Elaboraré más sobre este seminal personaje en la
próxima entrega. Como comentarios finales, debe destacarse, para evitar esa
arrogancia occidental tan costosa en todas las épocas y hoy especialmente, que
Confucio (551 – 479 A.C.) en China y Esdras en Israel desde el 458 A.C. andaban
intentando ejercicios de educación moral no menos destacables.
Y cierro con lo que nos dice el filósofo
contemporáneo Nassim Nicholas Taleb en The
Bed of Procrustres: “Sospecho que condenaron a Sócrates a muerte porque hay
algo terriblemente carente de atractivo, alienante e inhumano en pensar con
demasiada claridad.” (p. 11)